La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo una problemática alarmante en Bolivia.

Rilda Paco y Grisseth Salazar/ La Cabrona
Según datos de la fiscalía general del Estado, en 2024 se registraron 2.696 casos de violación de menores, una cifra que refleja la necesidad urgente de implementar estrategias de prevención más eficaces. Seguido de esto es preocupante las cifras de delitos juveniles en relación a la violencia de genero (que incluye la violencia sexual) que en 2024 se registraron 687 casos.
Frente a esta realidad, la prevención no solo busca proteger a las víctimas potenciales, sino transformar los paradigmas que perpetúan el problema. Desde la educación integral hasta las intervenciones estructurales, el abordaje integral es clave.
Prevención en tres niveles
Prevención primaria: Educación y sensibilización
El primer paso para prevenir la violencia sexual es la promoción de acciones de prevención primaria. A través de talleres, campañas, diálogo familiar y la Educación Integral en Sexualidad (EIS), se busca fomentar el respeto, la equidad y la conciencia colectiva, contribuyendo a la construcción de entornos seguros y libres de violencia.
En el ámbito educativo, es fundamental fortalecer talleres y actividades que promuevan el respeto, la empatía y la igualdad, creando espacios seguros para niños, niñas y adolescentes. Las campañas de sensibilización masiva, mediante medios como televisión, radio, redes sociales y actividades comunitarias, son un recurso invaluable para visibilizar y abordar el problema de la violencia sexual. Asimismo, el diálogo familiar desempeña un papel crucial: es necesario fomentar conversaciones abiertas sobre temas como el cuerpo, el consentimiento y los límites, enseñando a los más jóvenes que tienen pleno derecho a decir “no” y a respetar sus propios cuerpos.
Dentro de este marco, la Educación Integral en Sexualidad (EIS) juega un papel clave al abordar temas esenciales que contribuyen al desarrollo personal y social, con un enfoque progresivo y adecuado al desarrollo, permite que los contenidos sean más abstractos o explícitos según las necesidades y etapas de aprendizaje, garantizando así una formación integral para una sociedad más segura e inclusiva.
La EIS incluye el conocimiento del cuerpo, explicando funciones biológicas y procesos de madurez sexual; habilidades para la vida, como la comunicación asertiva y la gestión emocional; y métodos de prevención del embarazo adolescente, ITS y VIH, además de promover relaciones libres de violencia y consentimiento informado. También fomenta la igualdad de género y el respeto hacia todas las identidades y orientaciones sexuales, e informa sobre normativas bolivianas como el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), garantizando así un enfoque integral en la construcción de una sociedad más segura e inclusiva.
Prevención secundaria: Protección para grupos vulnerables
La prevención secundaria se centra en la identificación, atención y protección de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad frente a la violencia sexual. Este enfoque incluye la intervención temprana, el acceso a medidas de protección, la atención psicológica inmediata y el seguimiento continuo para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas. Para ello, se requiere la acción conjunta de instituciones especializadas, profesionales capacitados y organizaciones comunitarias.
Entre las instituciones clave están las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), que deben ofrecer atención integral en los ámbitos legal, psicológico y social a niñas, niños y adolescentes, implementando medidas de protección efectivas. Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) brindan apoyo especializado en casos de violencia familiar y de género, con énfasis en la protección inmediata. Asimismo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tiene la responsabilidad de intervenir en casos de abuso y canalizar a las víctimas hacia los servicios correspondientes. Sin embargo, estas instituciones enfrentan graves limitaciones estructurales.
Un equipo interdisciplinario en las DNA debería incluir psicólogos para brindar asistencia emocional y terapia a menores en situación de riesgo, trabajadores sociales para realizar visitas domiciliarias, diagnósticos familiares y canalización de casos, y abogados que garanticen representación legal y acceso a la justicia. En la práctica, estos equipos suelen ser incompletos debido a problemas como la falta de presupuesto y la inestabilidad laboral.
Según datos del Ministerio de Justicia y UNICEF, el 70% del personal de las DNA trabaja bajo contratos temporales sin acceso a beneficios sociales, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios. Este panorama afecta la protección inmediata de las víctimas, el seguimiento de casos y la implementación de medidas de protección, dejando a las víctimas en situación de desamparo. Además, la débil coordinación entre entidades y la limitada cobertura en áreas rurales agravan aún más la problemática, perpetuando la vulnerabilidad de las víctimas.
Jessica Echevarría, abogada especializada, relata un caso de revictimización: “donde un menor de cinco años, en Cámara Gesell, fue sometido a interrogatorios repetitivos y traumáticos por parte del abogado (del agresor) que tenía libertad probatoria en representación y el Estado tenía que tutelarle ese derecho. ¿Y la víctima?… Entonces hay realmente una total falta de preparación. Tenemos personas en la justicia que no deberían estar ejerciendo como administradores y ya deberían jubilarse”. Esto evidencia la falta de preparación y acompañamiento a las víctimas.
Prevención terciaria: Rehabilitación y restauración de derechos
En la prevención terciaria, la población de riesgo incluye principalmente a víctimas que ya han sufrido violencia sexual y a los agresores que han cometido estos actos.
Cuando tanto la víctima como el agresor son menores de edad, la prevención terciaria adopta un enfoque diferenciado y especializado que respeta los derechos de la niñez y adolescencia, reconociendo que ambos requieren atención integral. Este enfoque busca no solo la rehabilitación de la víctima, sino también la reeducación del agresor, considerando su condición de menor en proceso de formación y desarrollo.
En palabras de Marynés Salazar, este nivel implica «la restauración de derechos y la rehabilitación en dos sentidos: de la persona que ha sido sujeto de violencia y de quien ha cometido el acto«. Así, se busca garantizar que las víctimas retomen sus derechos y continuidad de vida, mientras los agresores encuentran las causas que los llevaron a cometer el delito y se rehabilitan para no reincidir.
Restauración de derechos
Para las víctimas de violencia sexual, el apoyo psicológico especializado es fundamental. Este debe adaptarse a su edad y nivel de desarrollo, centrándose en el manejo del trauma, el fortalecimiento de la autoestima y la recuperación de la confianza en sí mismas. El uso de técnicas terapéuticas, como arte-terapia o juego-terapia, facilita la expresión de emociones y contribuye a superar el impacto del abuso de manera efectiva.
A nivel nacional, una de las principales instituciones dedicadas al apoyo de víctimas es el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT). Su misión es brindar atención terapéutica, especialmente a niñas y adolescentes mujeres que han sufrido violencia sexual, con el objetivo de ayudarlas a superar el trauma, recuperarse emocionalmente y construir un proyecto de vida resiliente.
El CEPAT ofrece intervenciones terapéuticas individuales para las víctimas, así como orientación y apoyo a sus progenitores y familias, promoviendo un enfoque integral de recuperación. Además, cuando es necesario, proporciona preparación y acompañamiento a las víctimas durante los distintos momentos del proceso judicial, asegurando la protección de su bienestar emocional y evitando la revictimización

Riosel Jimena Flores, psicóloga del Área de Atención del CEPAT Cochabamba, comparte su experiencia en el trabajo con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia:“En nuestras intervenciones utilizamos estrategias como la hora de juego terapéutica y actividades con títeres, herramientas que permiten a los menores abordar y procesar el miedo a ser nuevamente víctimas de agresión. En el caso de los adolescentes, al contar con una mayor conciencia sobre la experiencia traumática, suelen llegar más afectados emocionalmente. Muchos presentan baja autoestima, enojo, miedo, culpa y vergüenza. A nivel social, les resulta difícil socializar y establecer relaciones. Nuestro trabajo se centra en ayudarlos a reconstruir su bienestar emocional y social, de manera que puedan, eventualmente, recuperar el control sobre sus vidas y superar las secuelas del trauma vivido”.
También es fundamental trabajar en la reintegración social de la víctima, comenzando por su entorno familiar. Es necesario fortalecer los lazos familiares para evitar conductas que puedan ser revictimizantes o generar estigmatización, ya que el apoyo emocional y la comprensión del núcleo familiar son pilares esenciales en el proceso de recuperación.
Asimismo, resulta crucial intervenir en el ámbito escolar, garantizando un ambiente seguro y libre de discriminación para la víctima. Esto implica sensibilizar a docentes y compañeros, de ser necesario, sobre la situación, respetando la privacidad de la persona afectada. Brindar un apoyo adecuado en este contexto facilita la continuidad de su educación, un aspecto clave no solo para el desarrollo personal, sino también para construir un proyecto de vida resiliente y autónomo.
Finalmente, es importante asegurar un acompañamiento integral que aborde tanto las necesidades emocionales como sociales de la víctima, fomentando su reintegración plena a la comunidad y previniendo posibles barreras que dificulten su recuperación y bienestar.
Reeducación y rehabilitación
Cuando el agresor también es menor de edad, es fundamental tratarlo como un sujeto en formación, con el potencial de ser reeducado para evitar la reincidencia. Este proceso requiere intervenciones psicológicas especializadas, incluyendo terapias conductuales dirigidas a identificar las causas subyacentes de su conducta y a modificar patrones negativos. Es igualmente importante fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales como la empatía, el control de impulsos y la resolución de conflictos, además de abordar posibles trastornos de conducta o problemas de salud mental que puedan estar presentes.
Un diagnóstico integral del contexto familiar, social y psicológico del menor es indispensable para identificar factores de riesgo, como la exposición previa a violencia, el abuso o la falta de límites en su entorno. Asimismo, la orientación a los padres o cuidadores del agresor desempeña un papel clave, ya que su comprensión y participación activa en el proceso de recuperación y reeducación son esenciales para lograr resultados positivos.
Mariela Arze, directora del Sedepos Cochabamba, enfatiza la importancia del entorno familiar en este proceso:
«Dentro de un proceso de reintegración, para nosotros es fundamental que haya un apoyo del entorno familiar. Si no contamos con este apoyo, lamentablemente no vamos a tener una buena reintegración ni un respaldo efectivo para el adolescente.»
En conclusión, la rehabilitación del agresor menor de edad requiere un enfoque multidimensional que integre el apoyo psicológico, el análisis del contexto social y la participación activa de la familia. Solo mediante un trabajo conjunto entre las instituciones, los profesionales y los entornos cercanos del menor será posible reducir el riesgo de reincidencia y promover una verdadera reintegración en la sociedad.

Retos y oportunidades en la prevención
Hablar de sexualidad desde el consentimiento sigue siendo un desafío cultural en Bolivia. La implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo es fundamental, pero aún representa una deuda pendiente del Estado.
Si bien en 2023 se integró la ESI al currículo educativo, su aplicación ha sido deficiente debido a la presión de organizaciones religiosas, familias conservadoras y sectores de la sociedad que rechazan su enseñanza. Además, muchas escuelas y docentes evitan abordar estos contenidos, lo que limita el acceso de niños, niñas y adolescentes a información clave para su protección y bienestar. No obstante, la prevención es la primera línea de acción en la lucha contra la violencia sexual, y sin una educación efectiva, se perpetúa la desinformación y el riesgo.
En el ámbito familiar, la situación no es diferente. En muy pocos hogares se habla abiertamente sobre sexualidad, lo que refuerza mitos y tabúes. Romper estas barreras culturales es clave para construir una sociedad más informada, segura y libre de violencia.
Es importante destacar que la Educación Sexual Integral (ESI) no se limita a temas como las relaciones sexuales, la ideología de género o la hipersexualización, como afirman algunos sectores conservadores que se oponen a su implementación. Por el contrario, la ESI se centra en el cuidado personal y el autoconocimiento, aspectos fundamentales en cada etapa del desarrollo infantil para prevenir la violencia sexual.
Además, promueve la construcción de vínculos y relaciones saludables dentro del entorno familiar, con amigos y en la comunidad. Desde la infancia, enseña a los niños y niñas que su cuerpo les pertenece y que tienen derecho a su privacidad y bienestar. A medida que crecen, se abordan temas más complejos, como los derechos sexuales y reproductivos, brindando herramientas para que los adolescentes puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su cuerpo y su sexualidad.
En Bolivia, persisten desafíos en educación sexual integral y campañas de sensibilización. Según el portal “Mira que te miro”, el país está entre los últimos en cumplir los compromisos del Consenso de Montevideo sobre salud y derechos sexuales.
Un compromiso colectivo
La prevención de la violencia sexual en menores es una responsabilidad colectiva que requiere la participación activa de familias, comunidades, instituciones y el Estado. Solo a través de un enfoque integral que aborde la educación, la justicia y el fortalecimiento de derechos se podrá garantizar un futuro más seguro y equitativo para las niñas, niños y adolescentes de Bolivia. La implementación efectiva de programas preventivos sigue siendo una deuda pendiente.
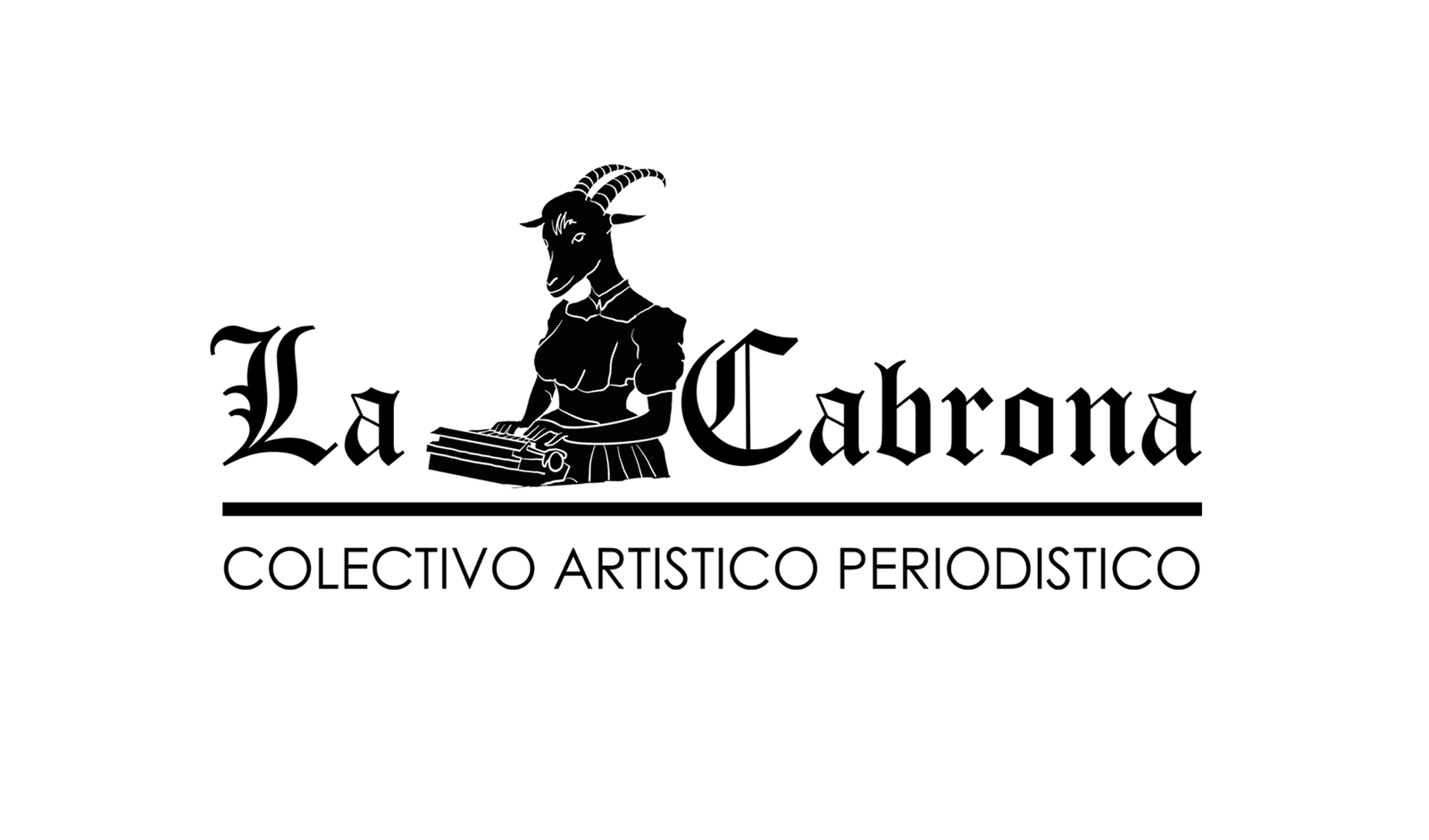



¿Pueden llegar a comunidades de área rural? Conozco casos de maestros que acosaron a sus alumnas de primaria y secundaria
Estimado Jaime, podría brindarnos más información para poder pasarte algún contacto de alguna institución adecuada que pueda ayudar.
Quiero ser parte
Estima Dafnne, en un futuro próximo lazaremos una convocatoria para formar parte, gracias por el interés, saludos.